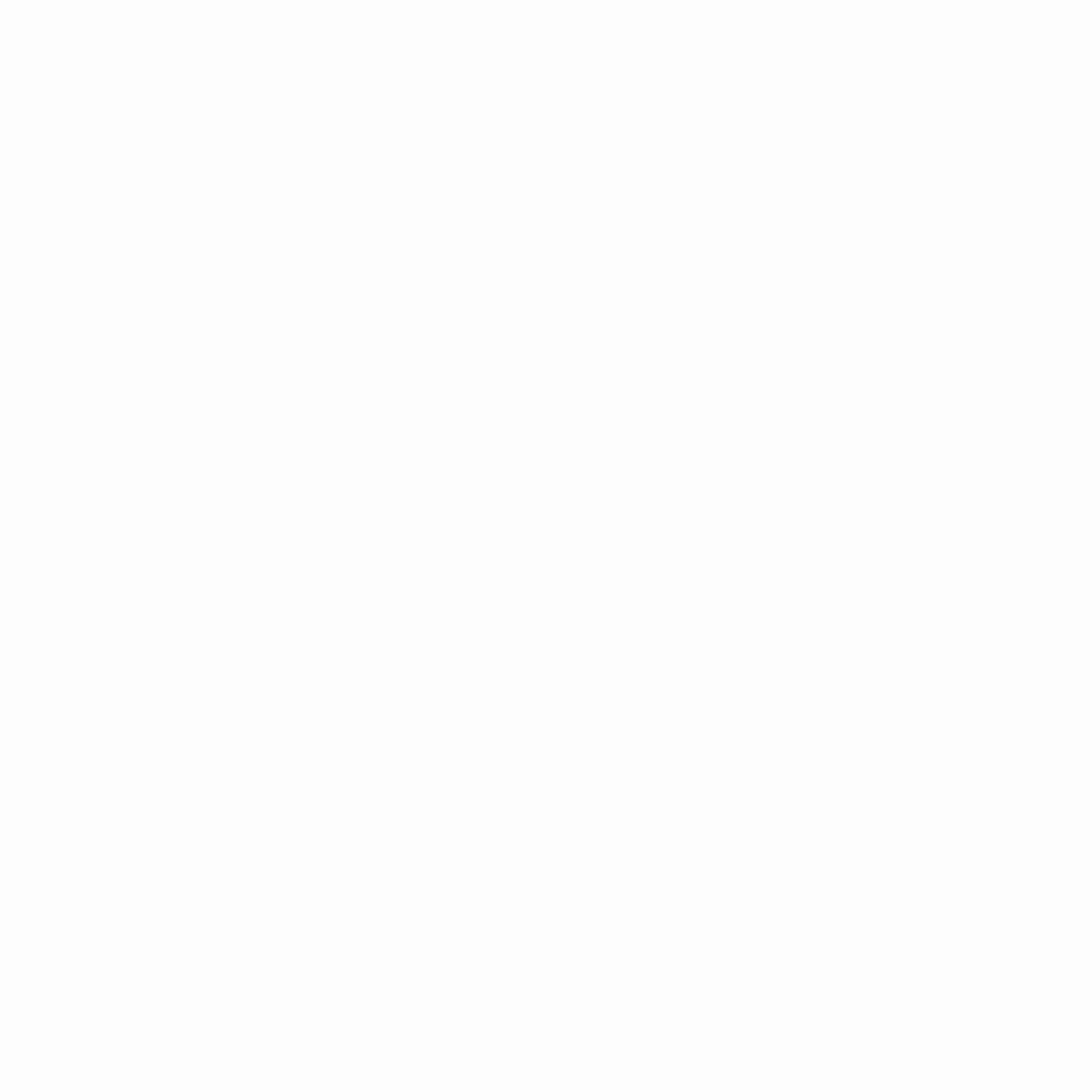Aplicaciones para la oración: hacer nuevas todas las cosas, también las últimas tecnologías
En el año dedicado a la oración por el papa Francisco proliferan las meditaciones audiovisuales para rezar, un medio en el teléfono móvil que nos ayuda a parar entre las incesantes carreras de nuestro mundo
Historias
La Embajada de España en Costa de Marfil condecora a la misionera española María Teresa Añaños con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica
Misionera salesiana, lleva desde 1982 en África. Además de en Costa de Marfil, ha estado Madagascar, Burkina Faso, Togo y Malí
Santa Catalina Tekakwitha: la primera piel roja americana canonizada
Tras haber recibido el Bautismo en su pueblo natal, y posteriormente la Eucaristía, pidió a su director hacer voto de perpetua virginidad al Señor
Fue…
Se abre la fase testimonial de la causa de beatificación del fundador de Comunión y Liberación
El 9 de mayo el arzobispo de Milán presidirá en la Basílica de San Ambrosio de Milán la primera sesión pública de esta Fase, que…
Apuntes sobre la oración: una preparación al Jubileo cara a cara con Dios
Iniciamos, de la mano del Dicasterio para la Evangelización y la BAC, una serie de textos sobre la necesidad de rezar, de pasar tiempo con…
Cultura
Inés Fernández de Gamboa: «La espiritualidad debe llevar a un compromiso concreto»
La investigadora ha sido galardonada con el VI Premio de Ensayo Teológico Joven de PPC por Guiados por el Espíritu. La espiritualidad cristiana en diálogo…
Santa Maria sopra Minerva: La basílica del juicio a Galileo
Reabre Santa Maria sopra Minerva, que, además, fue cuartel napoleónico y conserva los restos de santa Catalina de Siena
Gran cierre del musical ‘Skate Hero’, que rendirá homenaje a las víctimas del terrorismo
Después de tres años en el que ha llevado la historia de heroísmo de Ignacio Echeverría a 30.000 personas de España y Reino Unido, la…